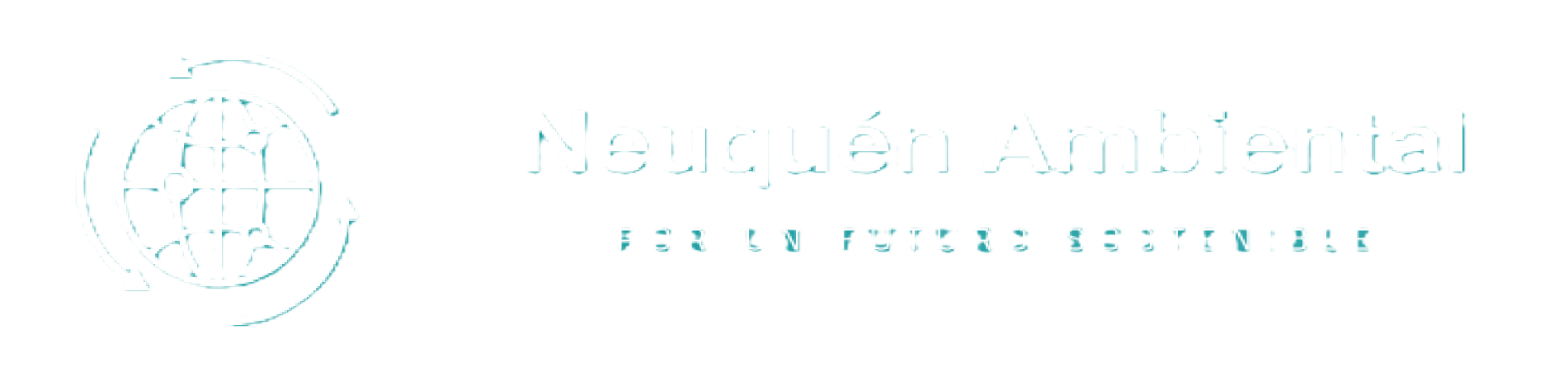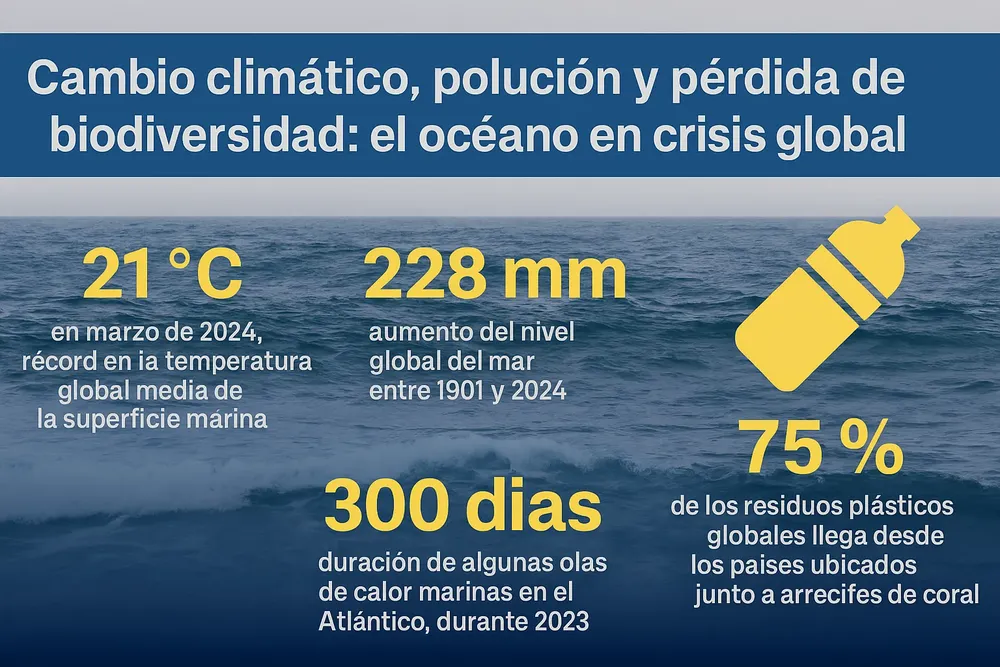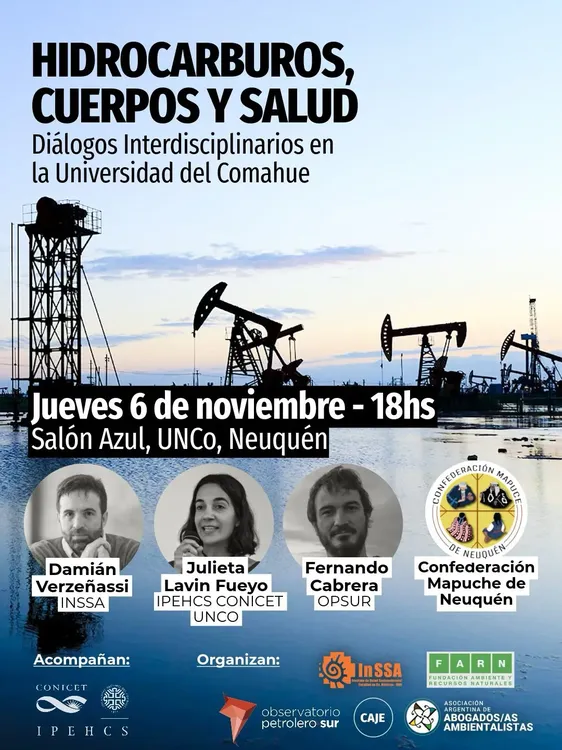Informe de la OMM alerta récords de gases efecto invernadero justo antes de la COP30
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicó datos alarmantes sobre los niveles de CO₂, metano y óxido nitroso, justo cuando el mundo se prepara para la cumbre climática COP30 en Belém, Brasil. Las cifras muestran que el planeta se acerca peligrosamente a puntos de inflexión, mientras los compromisos climáticos globales enfrentan crecientes presiones.